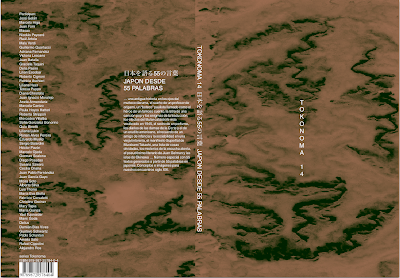Hoy en La Voz del InteriorRafael Cippolini presenta mañana el libro ‘Patafísica, un volumen dedicado a la “ciencia de las soluciones imaginarias”. Por
Demián Orosz
La furiosa diversidad de sus miembros y el abanico de ideologías que conviven en su interior alimentan (entre otras cosas) la fascinación que Rafael Cippolini siente por la
‘Patafísica. El progenitor del término fue el francés Alfred Jarry, con la obra Ubú Rey y, sobre todo, con Gestas y opiniones del Doctor Faustroll, patafísico. Pero esta “
ciencia de las ciencias”, como la conciben sus adeptos, existe desde mucho antes. Desde siempre, en verdad. Es más, el universo conocido (y el desconocido) es patafísico.
La ‘Patafísica (así, con apóstrofe) germinó de muchas maneras y soporta varias definiciones. Un método, un rito, un arte de la existencia. Quizá nadie discutiría lo siguiente: es la “ciencia de las soluciones imaginarias” y las leyes que rigen las excepciones. Posee un calendario propio (en patafísico hoy es:
23 de Palotin de 137 EP), instituciones y sus correspondientes dignidades. Cippolini es Regente de Historiografía y Deambulaciones Pataporteñas del Colegio de ‘Patafísica, y en el Instituto porteño es Admirable Nababo.
El año pasado contribuyó decididamente al “desocultamiento” de textos y saberes con
‘Patafísica. Epítomes, recetas, instrumentos y Lecciones de aparto (Caja Negra), un volumen que incluye escritos de Jarry, Valéry, Roussel, Eric Satie, René Daumal, Julien Torma, documentos sobre el muy galo Colegio de ‘Patafísica y la pata argentina de esta excéntrica maravilla. El curador y ensayista vendrá a presentar el libro
este jueves a las 19.30, en el Centro España Córdoba.–¿Cuándo te interesaste en la ‘Patafísica?–Consignemos dos momentos. Primero, la temprana lectura (tenía entonces 13 ó 14 años) de un ensayo sobre la materia de Jaime Rest que por alguna razón me dejó bastante perturbado (recordemos que fue un insigne patafísico porteño, y que dedicó su traducción del libro de relatos de John Lennon “a Juan Esteban Fassio y los miembros argentinos del Colegio de ‘Patafísica”). Segundo, la tarde en que conocí a mi maestra Eva García. Fue en su residencia náutica de la calle Reconquista. Simplemente se me acercó, me olió y me dijo: “el pensamiento es una mierdra”. En ese mismo momento sentí que el virus ya estaba inoculado en mí.
–¿Cómo te hiciste miembro, y qué requisitos cumpliste para integrar el Instituto de Altos Estudios Patafísicos de Buenos Aires?–Cuando conocí a Eva el Instituto estaba aletargado, es decir, no realizaba manifestaciones externas. Después de estudiar ‘Patafísica durante un buen tiempo (la biblioteca de Eva sobre el tema era gigantesca) le propuse iniciar de inmediato el desletargamiento y comunicárselo al Colegio de ‘Patafísica. Un mes mas tarde, el Trascendente Sátrapa Fernando Arrabal estaba en Ubuenos Aires bendiciendo el renacimiento de la institución patafísica por fuera de Francia más antigua del planeta. Lo cierto es que Eva ya me había olido, no se necesitaban más requisitos.
–Da la impresión de que una vez que se entra en la ‘Patafísica ya no hay salida. ¿No es en cierto modo una concepción totalizante, como un panteísmo? Desde el punto de vista patafísico, el universo es patafísico y el que lo niegue es un patafísico pero ingenuo…–¡Es que nunca necesitamos entrar! Si no existiéramos, también seríamos patafísicos de todos modos. Digámoslo al revés: no es que no haya salida, sino que tampoco existen entradas. Donde sí podemos ingresar es al Longevo Instituto de Altos Estudios Patafísicos de Buenos Aires o al Colegio de ‘Patafísica. De este modo reafirmaríamos que podemos ser ingenuos en todo, menos en la Ciencia del Doctor Faustroll.
 –No se deja encapsular como literatura, es una apelación a lo imaginario, tiene rituales y un lenguaje propio. ¿No son estos rasgos de otros movimientos como el surrealismo?
–No se deja encapsular como literatura, es una apelación a lo imaginario, tiene rituales y un lenguaje propio. ¿No son estos rasgos de otros movimientos como el surrealismo?–En absoluto. Los surrealistas tenían en su programa cambiar el mundo. Los patafísicos no necesitamos cambiar nada. Por otra parte, la patafísica existía antes de que existiera nuestra galaxia y nuestro sistema solar. No podemos decir lo mismo de las huestes de Breton. Por último, los dominios del surrealismo son los del siglo XX. Diversamente, la ‘Patafísica está más allá y más acá del tiempo. Es cierto que muchos artistas filiados al surrealismo, como Duchamp, Max Ernst y Man Ray fueron autoridades del Colegio de ‘Patafísica. Pero también lo es Benoît Mandelbrot, tan conocido por sus trabajos sobre los fractales, y esto no significa que todos los patafísicos seamos matemáticos. Y también lo fue Baudrillard, y de hecho no somos simulacros. Al menos no todos.
–¿Se puede pensar en una lógica anticapitalista de la ‘Patafísica, pese a la inutilidad rigurosa de sus investigaciones y al hecho redimirse de la tarea de curar la Historia?–El Colegio supo albergar en sus filas a furiosos anticapitalistas, como es el caso del Trascendente Sátrapa Enrico Baj, pero lo cierto es que por definición nos negamos a generalizar. Al fin de cuentas, el anticapitalismo es tan patafísico como el capitalismo. El Colegio de ‘Patafísica sabe albergar tanto a furibundos anarquistas como virulentos monárquicos. Las ideologías mas contrastadas son parte de su folklore interno. Particularmente, me seduce esta salvaje pluralidad.
–En tanto arte que permite a cada cual vivir como una excepción, ¿la ‘Patafísica conecta con una estética de le existencia?–Sin duda de la ‘Patafísica puede deducirse una estética, del mismo modo en que se puede hacer algo parecido con el turf. Recuerdo que el poeta Alberto Girri recomendaba frecuentar las carreras como fórmula para mejorar nuestro gusto. La ‘Patafísica es tan estética como un cinocéfalo papión fuera de control. También como un nido de carancho.
–¿Estás llevando a cabo estudios patafísicos sobre algún tipo de objeto?–En este mismísimo momento me encuentro cerrando un dossier sobre Macedonio Fernández y la patafísica porteña que será publicado en Francia en unos meses (se trata nada menos que de una Macedónica Aplicada). Es más, lo adelanté en el Observatorio Astronómico de Córdoba hace algunos años (el tiempo pasa muy deprisa). Pero también prosigo con mis investigaciones habituales, como el estudio de las filiaciones probables e improbables entre Orélie Antoine de Tounens, Rey de la Patagonia y Araucania y el Nahuelito, monstruo milenario que fue avistado por primera vez en el lago Nahuel Huapí hace exactamente 100 años. No puedo decir que haya obtenido conclusiones definitivas, pero sí que todo está muy bien documentado.
–“La patafísica es una recusación del positivismo, una reacción bufonesca contra la doctrina del progreso en la época”. Así la define en un artículo Christian Ferrer. ¿Estás de acuerdo?–Digámoslo así: ni Raymond Roussel ni Alphonse Allais ni el mismísimo Jarry estarían de acuerdo con esta proclama. Por supuesto, sí Enrico Baj o Asger Jorn. Por mi parte me niego a pensar un mundo en el que no exista Atari. ¿Qué habrá querido decir con lo de “bufonesca”?
Presentación y proyecciónPatafísica. Epítomes, recetas, instrumentos y Lecciones de aparato (Editorial Caja Negra, traducciones de Margarita Martínez) se
presentará mañana a las 19.30 en el Centro Cultural España Córdoba (Entre Ríos 40). Estará presente el autor y se referirán a la obra
Mariana Robles y Demian Orosz. Proyección: se verá el filme
El zoo de Zaratustra, de
Karin Idelson y Rafael Cippolini. Audición:
Evatrónica Aplicada, obra de Alan Courtis.
 Dolcemare: Hace dos meses y medio que abandonaste Second Life. ¿Extrañás?
Dolcemare: Hace dos meses y medio que abandonaste Second Life. ¿Extrañás? D.: Ahora que decidiste estar afuera ¿cómo describirías tu estilo de avatar? Quiero decir: tus estrategias de juego, de utilización del software.
D.: Ahora que decidiste estar afuera ¿cómo describirías tu estilo de avatar? Quiero decir: tus estrategias de juego, de utilización del software. D.: ¿Lo imaginario sobre lo físico?
D.: ¿Lo imaginario sobre lo físico? D.: ¿Imaginación visual?
D.: ¿Imaginación visual?